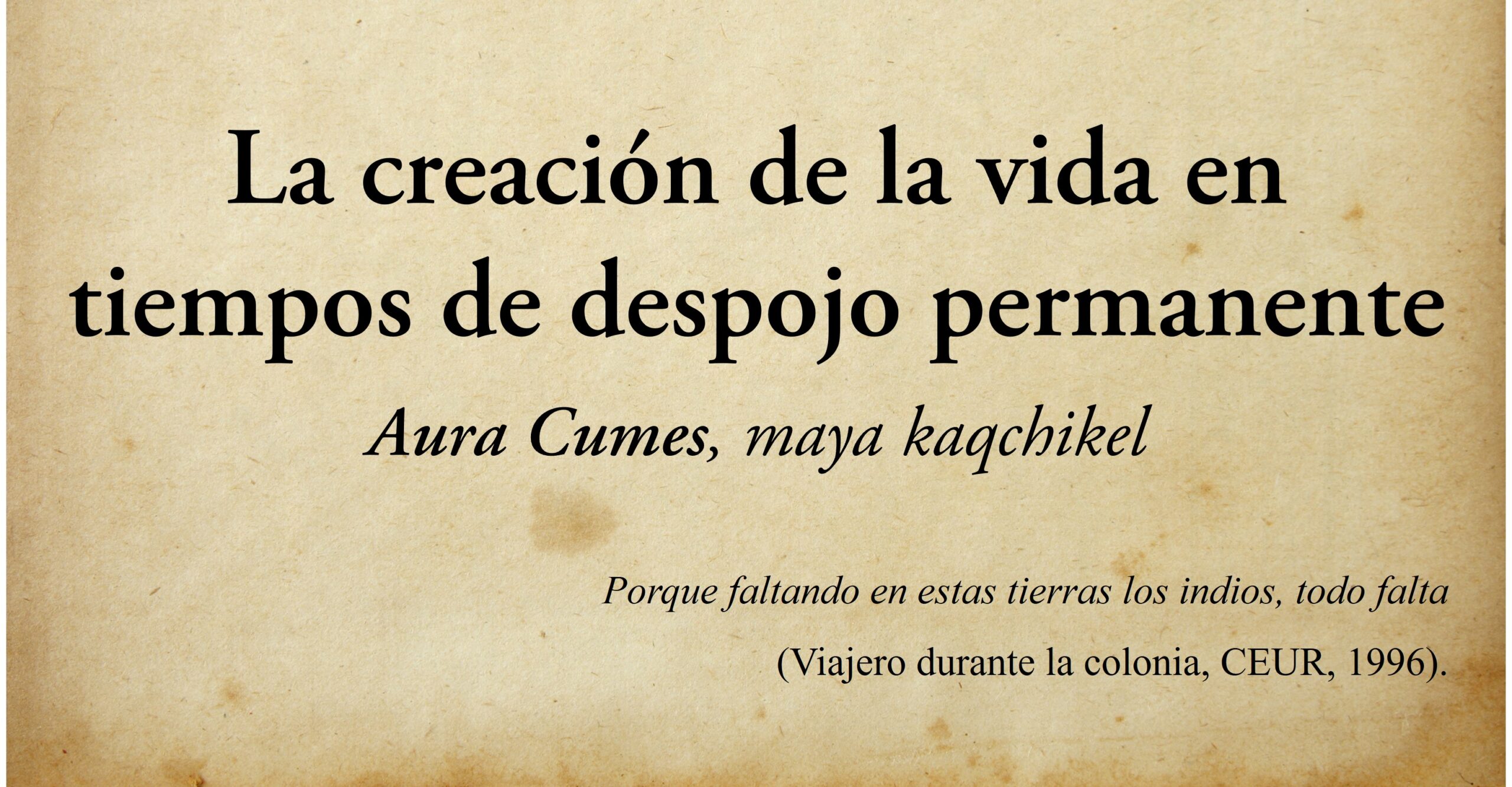La creaciÃģn de la vida en tiempos de despojo permanente
Aura Cumes, maya kaqchikel
Porque faltando en estas tierras los indios, todo falta
(Viajero durante la colonia, CEUR, 1996).
En febrero del aÃąo 2024 se cumplen 500 aÃąos de la invasiÃģn de este territorio maya y xinka por parte de los reinos de Castilla y AragÃģn, hoy EspaÃąa. Como sabemos, EspaÃąa y Portugal abren un tiempo colonial a finales del siglo XV, que es seguido por los britÃĄnicos, franceses, y demÃĄs imperios europeos que se reparten los territorios de Abiayala, Ãfrica y Asia. La existencia de Europa, no se entiende sin la violencia y el saqueo colonial que ocasionaron. Para el caso de este territorio, hoy llamado Guatemala, el siglo XVI, o mÃĄs concretamente el aÃąo 1524, marcÃģ el inicio de un proceso de colonizaciÃģn, espaÃąola, que mÃĄs adelante abriÃģ las puertas a otros europeos y posteriormente dio lugar al imperialismo estadounidense. ColonizaciÃģn e imperialismo estÃĄn vinculados y definen nuestra existencia hasta la actualidad.
No tendrÃa mucho sentido hacer memoria de este evento de indescriptible violencia, si fuera algo superado, una cosa del pasado. Pero la historia no es esa. Es importante recordar que la dominaciÃģn colonial es de larga duraciÃģn, porque existe una caricaturizaciÃģn de este hecho, cuando se piensa que lo que tenemos es un resentimiento contra una EspaÃąa que hace tiempo se desentendiÃģ de este viejo problema. Nuestra posiciÃģn no tiene nada que ver con esa caricaturizaciÃģn que proviene de quienes disfrutan del privilegio colonial o de quienes, siendo sus vÃctimas, han interiorizado tal narrativa.
Los colonizadores introdujeron la idea que los seres humanos debÃan ser clasificados jerÃĄrquicamente en especies, castas o razas. AsÃ, el racismo se convirtiÃģ en el principio organizador del sistema colonial; funcionÃģ como un recurso de poder que dio por hecho la existencia de supuestas razas superiores e inferiores. Las pretendidas razas superiores (espaÃąoles, europeos y sus descendientes) encontraron, de esta manera, la justificaciÃģn para apropiarse de la vida de las supuestas razas inferiores (ÂŦindiosÂŧ y ÂŦnegrosÂŧ). La violencia colonial patriarcal dio lugar al surgimiento del mestizaje, ordenado mediante una obsesiva lista de clasificaciones, diluyÃĐndose en el siglo XIX en la categorÃa racial anti-indÃgena: ÂŦladinosÂŧ.
Un giro ontolÃģgico violento convirtiÃģ en ÂŦindiosÂŧ a gran cantidad de habitantes que conformaban una pluralidad de pueblos. Ser ÂŦindiosÂŧ significaba, lo quisiesen o no, formar parte de masas cuyas vidas dejaba de pertenecerles para tener un dueÃąo. Los pueblos originarios no aceptaron un sometimiento automÃĄtico, por lo tanto, el sistema colonial asegurÃģ la obediencia mediante la muerte selectiva ejemplificante y el genocidio. Los colonizadores usaron la violencia, desde entonces como el recurso por excelencia para hacer caminar la maquinaria colonial. Se calcula que en los inicios de la colonizaciÃģn habÃa dos millones de habitantes en estos territorios, pero cien aÃąos despuÃĐs (1600) habÃa escasamente cien mil personas; el 95% de la poblaciÃģn habÃa sido exterminada (CEUR, 1996, p. 2).
En los primeros tres siglos de colonizaciÃģn, la vida de los espaÃąoles y criollos dependÃa absolutamente de los indÃgenas. En distintas crÃģnicas coloniales encontramos notas como las siguientes: ÂŦ[âĶ] Porque faltando en estas tierras los indios, todo faltaÂŧ (CEUR, 1996, p. 2). ÂŦ[âĶ] Y perecerÃamos ciertamente si diariamente no nos trajeran lo necesario para vivirÂŧ (Ibid.). ÂŦEllos son el descanso de las demÃĄs clases sin exclusiÃģn: ellos son los que nos alimentan surtiÃĐndonos de lo necesario [âĶ]Âŧ (Ibid.). Por ello, era vital para los colonizadores controlar la vida indÃgena, decidir cuÃĄndo matarlos y cuando dejarlos vivir.
DespuÃĐs del genocidio ocurrido en el primer siglo, los colonizadores impusieron un control de la natalidad para aumentar el nÚmero de ÂŦindiosÂŧ, muy parecido a lo que ocurriÃģ con los esclavos negros en las haciendas estadounidenses. SegÚn Ãngela Davis, las niÃąas negras eran vistas como ÂŦparidorasÂŧ de la mano de obra esclava. ÂŦNaturalmente, los propietarios de esclavos procuraban asegurar que sus ÂŦparidorasÂŧ tuviesen niÃąos con tanta frecuencia como biolÃģgicamente fuera posibleÂŧ (Davis, 2001, p. 17). El cronista Tomas Gage (1979) y la historiadora Pilar SÃĄnchiz (2012), documentan que, se provocaban matrimonios entre niÃąas y niÃąos indÃgenas a partir de los doce aÃąos de edad, con el fin de aumentar el nÚmero de tributarios, provocando cambios abruptos en la manera de concertar los matrimonios entre indÃgenas. De la misma manera, los colonizadores casaban a esclavos negros con mujeres indÃgenas para aumentar el nÚmero de esclavos, pues las mujeres indÃgenas ÂŦlibresÂŧ que se casaban con esclavos negros automÃĄticamente se convertÃan en esclavas, lo mismo que sus hijos.
DespuÃĐs de trescientos aÃąos de un despojo extremo mÚltiple y permanente, la calidad de vida de niÃąas, niÃąos, mujeres y hombres indÃgenas estuvo caracterizada por un deterioro profundo y constante (Lovell, 1990, p. 126). GeneraciÃģn tras generaciÃģn, la vida de las familias indÃgenas habÃa sido sacrificada para la vida ostentosa de las familias espaÃąolas, criollas y, luego, ladinas. Con la independencia de la corona espaÃąola, en el siglo XIX, las ÃĐlites buscaron olvidar convenientemente que la riqueza y su forma de vida era el resultado de tres siglos de robo sistemÃĄtico. En cambio, usaron nuevamente el racismo para argumentar que su condiciÃģn de opulencia se debÃa a que eran ÂŦrazas superioresÂŧ y, por ello, ÂŦdiligentesÂŧ, mientras la condiciÃģn de empobrecimiento indÃgena se debÃa a la ÂŦdegeneraciÃģn de su razaÂŧ, a su ÂŦindolenciaÂŧ en tanto ÂŦinferioresÂŧ. DecÃa el cronista CortÃĐs y Larraz (CEUR, 1996, p. 2), que Guatemala era bien conocida por su ÂŦbaraturaÂŧ y cÃģmodo vivir para el grupo criollo. Pero a la par de estos evidentes hechos, se manejaba un discurso que negaba la riqueza generada por los indÃgenas, achacÃĄndoles las peores limitaciones humanas.
Quienes repiten las narrativas criollas, argumentan que la colonizaciÃģn terminÃģ en 1821, con la ÂŦindependenciaÂŧ. Y esto nos remite a la continuidad del lenguaje encubridor de la colonizaciÃģn. No finalizÃģ el sistema colonial, puesto que espaÃąoles y criollos no se fueron, se quedaron y construyeron el Estado para gestionar la riqueza acumulada durante tres siglos, al mismo tiempo que llamaron a nuevos europeos para iniciar un nuevo ciclo de colonizaciÃģn. AsÃ, la asamblea legislativa decretÃģ el 29 de abril de 1834, una ley que promovÃa la colonizaciÃģn de las Verapaces, Livingston y Santo TomÃĄs. ÂŦComo incentivo se otorgaba concesiones de tierra, monopolios de corte de maderas finas, navegaciÃģn de lagos y rÃos, pesquerÃa y privilegios de explotaciÃģn mineral, exenciÃģn de impuestosâĶÂŧ, a extranjeros del norte de Europa (Warner, R., 1991, p.17).
Al igual que en la ÃĐpoca conocida oficialmente como colonial, en la ÃĐpoca republicana el progreso de criollos y ladinos solo pudo conseguirse mediante el despojo de la vida y de los bienes de las comunidades, familias y personas indÃgenas. El Estado se erigiÃģ como guardiÃĄn de los grandes capitales acumulados por el despojo mÚltiple y sistemÃĄtico de los pueblos indÃgenas. Por ello, los pueblos IndÃgenas no vivimos gracias al Estado, sino a pesar del Estado. La economÃa colonial ha funcionado succionando la vitalidad de generaciones y generaciones de familias indÃgenas por medio de sistemas, como las encomiendas, repartimientos, endeudamiento en las haciendas, siembra de milpas para el pago de tributos colectivos, robo de tierras y territorios, trabajo forzado en las fincas, en las iglesias y en las casas particulares.
El despojo a las mujeres indÃgenas, se duplica y triplica. Durante estos 500 aÃąos, su vitalidad fue despojada al convertirlas en sirvientas para criollos y ladinos, nodrizas de la niÃąez criolla, molenderas para las casas y haciendas criollas y ladinas, tejedoras obligadas, trabajadoras de fincas, etcÃĐtera. Si, bajo la divisiÃģn racial del trabajo, tanto hombres como mujeres indÃgenas fueron despojados infravalorando su aporte al pagarles lo menos posible, la divisiÃģn sexual del trabajo legitimaba un despojo mayor a las mujeres indÃgenas.
Hay gran cantidad de ejemplos para ilustrar lo anterior, cuando las familias indÃgenas, fueron llevadas obligatoriamente a las fincas en el siglo XIX, durante un largo tiempo, se pagÃģ un solo salario, el salario del hombre por el trabajo familiar. Cuando se decidiÃģ pagar a las mujeres, sus salarios fueron calculados de acuerdo a su ÂŦvalor racial y sexualÂŧ, en algunos casos se les pagÃģ la tercera parte que a los hombres y en otros casos, la mitad. Los finqueros tampoco se sentÃan obligados a pagar el trabajo de niÃąas y niÃąos. ÂŋQuiÃĐn se beneficiÃģ del trabajo que no se pagÃģ a generaciones y generaciones de mujeres, niÃąas y niÃąos?
El racismo se convirtiÃģ en el principio organizador del sistema colonial, como el sexismo lo fue para el patriarcal, y ambos lo han sido para el capitalismo. Por ello, estos tres sistemas han operado de manera conjunta, haciendo del despojo un problema de gran densidad y con alta capacidad para invisibilizarse. No hay capitalismo sin racismo y sin sexismo, como tampoco hay colonialismo sin capitalismo y patriarcado, ni patriarcado sin colonialismo y capitalismo. Cada uno de estos sistemas se erige creando seres despojables, el capitalismo lo hace con los pobres, el colonialismo con los ÂŦindiosÂŧ y el patriarcado con las mujeres. Y tal como lo han hecho con los otros seres humanos, los tres sistemas cosifican y mercantilizan lo que han nombrado como naturaleza y Madre Tierra.
Una idea muy extendida actualmente es aquella que sostiene que los indÃgenas no pagamos impuestos, que vivimos de los recursos del Estado y que son los habitantes de las ciudades los que sostienen nuestra existencia. Por el contrario, uno de los rasgos caracterÃsticos de los pueblos mayas en Guatemala ha sido su sorprendente capacidad de sobrevivir, habiendo sido forzados a alimentar la vida de sus verdugos. Propongo que los pueblos indÃgenas continÚan vivos gracias a la autorregulaciÃģn de su vida, a la autonomÃa sostenida en estos cinco siglos en medio del despojo y de la violencia colonial. Para comer han tenido que cultivar sus alimentos, para vestirse han tenido que tejer su ropa (especialmente las mujeres), para resolver sus conflictos han tenido que echar mano de su propio sistema de justicia. Para que las generaciones nazcan han sido vitales las comadronas, porque si nuestra vida dependiera del sistema de salud, hoy fuÃĐramos menos y quizÃĄs ya hubiÃĐramos desaparecido.
AsÃ, el Estado guatemalteco y las ÃĐlites econÃģmicas y polÃticas tienen una deuda de quinientos aÃąos con los pueblos indÃgenas. ÂŋCuÃĄnto se les debe a los pueblos indÃgenas por los quinientos aÃąos de robo colonial? ÂŋCuÃĄndo se debe a los pueblos indÃgenas por el trabajo forzado bajo la legitimidad del Estado? ÂŋCuÃĄnto se les debe a las comunidades indÃgenas por las atrocidades cometidas durante la ÃĐpoca del genocidio cometido entre el perÃodo de 1960-1996? Aunque esa deuda de cinco siglos se cuantifique, jamÃĄs podrÃĄ pagarse el robo de la vida de mÚltiples generaciones de familias indÃgenas. Sin embargo, reconocer tal despojo, debe servir para detenerlo, pero al mismo tiempo para retornar a las comunidades indÃgenas, un poco de lo mucho que se les ha quitado, debido al empobrecimiento y empobrecimiento extremo que les ha causado. Pero esto no ocurre, por el contrario, el despojo continÚa a travÃĐs de los proyectos extractivos, el turismo, la precariedad laboral en fincas, fÃĄbricas, casas particulares y en la infravaloraciÃģn de todo lo que producen las comunidades indÃgenas.
Se estÃĄn cumpliendo cinco siglos de la invasiÃģn colonial, pero tambiÃĐn cinco siglos de lucha permanente, que es preciso rememorar. Este es un momento para desvelar los relatos coloniales que encubren el robo de nuestra vida, mediante los cuales nos han obligado a ver a nuestros verdugos, cual si fueran nuestros salvadores. Incluso, la visiÃģn colonial nos lleva a colocar como aspiracional la vida de los criollos y ladinos. ÂŋCuÃĄl es nuestra aspiraciÃģn? ÂŋQueremos imitar a quienes para vivir han asesinado, esclavizado, robado y despojado? O por el contrario, podemos dialogar con nuestras formas de vida, aquellas que nos han permitido vivir, en medio de la depredaciÃģn. Tenemos mucho que aprender de nosotros mismos, reflexionar sobre aquello que nos ha dado la vida, defender lo que nos ha posibilitado la vida, porque ello podrÃa seguir garantizando nuestra existencia.
Referencias y bibliografÃa
CEUR. (1996). El rÃĐgimen colonial y la formaciÃģn de identidades indÃgenas en Guatemala (1524-1821) BoletÃn No. 29. Guatemala: Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Universidad de San Carlos de Guatemala.
Davis, Ã. (2016). Mujeres, raza y clase. Akal Cuestiones de antagonismo. 3ra, ediciÃģn. EspaÃąa.
Gage, T. (1979). Los Viajes de TomÃĄs Gage en la Nueva EspaÃąa. Volumen 7. Guatemala, Centro AmÃĐrica. Guatemala: Biblioteca de Cultura Popular 20 de Octubre, Editorial JosÃĐ Pineda Ibarra, Guatemala.
Lowell, G. W. (1990). Conquista y cambio cultural. La sierra de los Cuchumatanes de Guatemala 1500-1821. Antigua, Guatemala: CIRMA, Plumsock Mesoamerican Studies South Woodstock, Vermont USA.
SÃĄnchiz Ochoa, P. (1989). ÂŦEspaÃąoles e indÃgenas: estructura social del valle de Guatemala en el siglo XVIÂŧ. En Stephen Webre, editor, La sociedad colonial en Guatemala: estudios regionales y locales. Serie MonogrÃĄfica: 5. Antigua, Guatemala: CIRMA.
Wagner, R. (1991). Los Alemanes en Guatemala 1828-1944. Guatemala: IDEA, la Universidad en su Casa. Universidad Francisco MarroquÃn.
Nota: Este artÃculo fue publicado Ãntegramente en el libro Pueblos Originarios frente al racismo. 500 aÃąos de lucha anticolonial en defensa de nuestros territoriosÂŧ (2024).