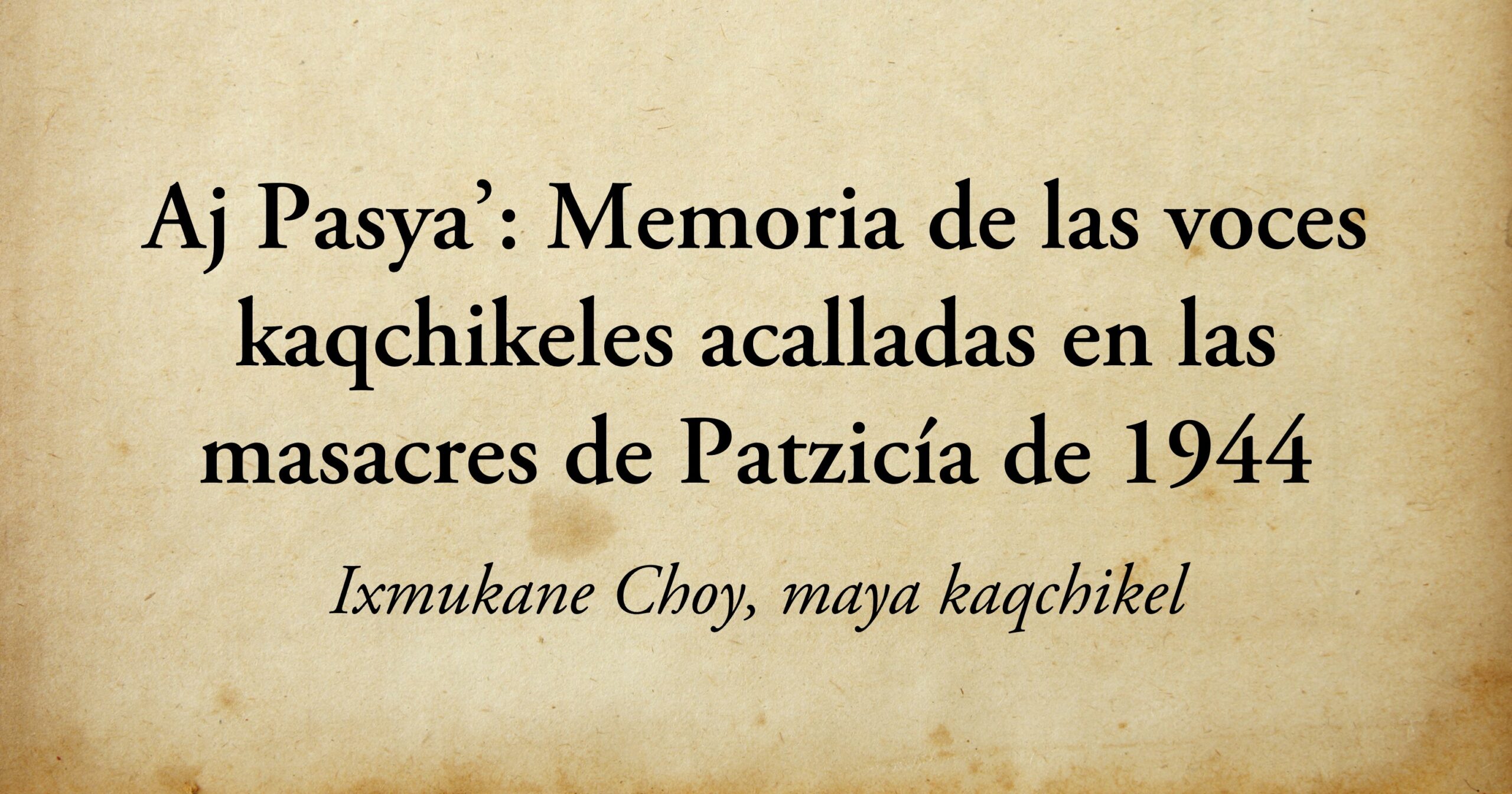Aj Pasya’: Memoria de las voces kaqchikeles acalladas en las masacres de PatzicĂa de 1944Â
Ixmukane Choy, maya kaqchikel
Buenas tardes a todos. Voy a empezar agradeciendo a las energĂas de nuestros linajes, por su lucha y resistencia.
Esta ponencia que preparĂ© para esta tarde, la he titulado «Aj Pasya’: Memoria de las voces kaqchikeles acalladas en las masacres de PatzicĂa de 1944». La he pensado tambiĂ©n como una rememoraciĂłn a la vida y a la muerte de aquellos hombres kaqchikeles que en la primera parte del siglo XX, al igual que lo han hecho siempre nuestras ancestras y nuestros ancestros, levantaron la voz ante los sistemas de opresiĂłn, como un reclamo histĂłrico para recuperar los medios que garantizan la vida en comunidad. Creo que las masacres de PatzicĂa de 1944, se enmarcan en las discusiones acerca de la continuaciĂłn del genocidio, desde los inicios del colonialismo en Guatemala (1524) hasta el presente.
Quisiera leer un breve relato, que tambiĂ©n fue leĂdo en el parque de PatzicĂa, en una de las conmemoraciones de las masacres. Luego, voy a dar paso a algunas reflexiones para continuar hablando de lo que los dos compañeros ponentes han estado conversando el dĂa de hoy.
En la primera parte del siglo XX, los kaqchikeles de PatzicĂa reclamaron un espacio de expresiĂłn polĂtica, la recuperaciĂłn de las tierras en la zona de Nejapa y las tierras de B’alam Juyu’, asĂ como la lucha contra la discriminaciĂłn y el racismo dentro y fuera del municipio.Â
AsĂ, la revoluciĂłn de 1944 se viviĂł diferente en el pueblo de PatzicĂa, pues el 22 de octubre como a las cinco de la tarde, ladinos e indĂgenas se enfrentaron en el parque. Fue allĂ, donde se sabe, ocurrieron las primeras muertes de personas indĂgenas; luego, los ladinos reunidos en una casa fueron asesinados por indĂgenas.Â
A partir de este episodio, se generĂł una total agitaciĂłn en el pueblo; pero despuĂ©s, para ambas partes, vinieron silencio, sufrimiento y miedo. En medio de la noche, muchas personas y familias huyeron a otros pueblos y, aĂşn hoy dĂa, siguen resintiendo el tiempo que los llevĂł a cambiar la vida fuera del pueblo. Otros salieron a buscar ayuda a los municipios vecinos y, en menos de cinco horas, estaban listos los machetes, las escopetas, las pistolas y no hubo punto de retorno, la rebeliĂłn habĂa estallado y la cruel respuesta venĂa en camino.
Los lĂderes de esta rebeliĂłn indĂgena fueron encarcelados en la penitenciarĂa, que para ese entonces se ubicaba en la municipalidad de PatzicĂa. DĂas despuĂ©s, se ordenĂł el fusilamiento de aquellos subversivos responsables del levantamiento; fue asĂ como en ese lugar las autoridades asesinaron a seis personas, y los demás hombres kaqchikeles fueron llevados a Chimaltenango.
Mientras esto sucedĂa, la noche del 22 de octubre fue testigo de la llegada de ladinos de Zaragoza al pueblo de PatzicĂa y, al amanecer del dĂa 23, tambiĂ©n llegaron el ejĂ©rcito y ladinos de Chimaltenango, Antigua Guatemala y otros municipios. Entonces, empezĂł la persecuciĂłn. Las calles, las casas, los senderos, el monte, las montañas fueron testigos de la muerte de por lo menos seiscientos kaqchikeles.
Fue un episodio sangriento que durĂł cuatro dĂas. A los subversivos se les castigĂł con la muerte. Las noticas en los periĂłdicos y la versiĂłn oficial del Gobierno solo resaltaron que fue necesario el uso de la fuerza y los mecanismos del Estado para el «control de la rebeliĂłn» y, asĂ, se justificĂł la represiĂłn. El racismo activa un mecanismo de fragmentaciĂłn hacia la comunidad, la vida y los cuerpos kaqchikeles.
Hay relatos familiares que persisten en el tiempo, a travĂ©s de ellos se cuenta que muchos hombres fueron vestidos con ropa de mujer, utilizaron el corte, el gĂĽipil y la faja de sus hermanas, madres o abuelas y hasta se pusieron aretes para no ser reconocidos; otros, salieron de su casa con sus machetes y se despidieron de su familia como presintiendo la muerte, pero persiguiendo la vida; y algunos otros cavaron hoyos en la tierra y se escondieron por varios dĂas, como cuando se siembra la milpa con la esperanza que al amanecer florezca. Ante el terror, muchos ancianos, jĂłvenes y niños huyeron hacia el monte y las aldeas, donde fueron alcanzados por la furia y la muerte, pero su historia no acabĂł allĂ, porque han dejado en su lucha la esperanza hasta nuestros tiempos.
Los cuerpos enterrados en las fosas del cementerio Pachitol y entre el monte, continĂşan vivos en la memoria, en los relatos familiares, en las historias borradas por la naciĂłn, pero tejidos en la comunidad, porque aquĂ no es permitido olvidar. Rememoramos las palabras de Francisco Bajchac y sus compañeros cuando, desde la cárcel de Chimaltenango, en 1945 (un año despuĂ©s de las masacres de PatzicĂa), pedĂan su libertad como un acto de humanidad y reiteraban su sĂşplica de justicia.
«Si ota’ kimaq», decĂa una mujer kaqchikel, al recordar los hechos de 1944. Deseamos que las palabras, las memorias, la vida de cientos de kaqchikeles ahogadas entre las montañas de Soko’ y B’alam Juyu’ regresen con tanta fuerza como la niebla que envuelve al pueblo cuando anuncia la lluvia.
Este relato es como contraparte de esa historia borrada por la naciĂłn. TambiĂ©n es una acciĂłn, pues al hacer pĂşblicos estos procesos genocidas desde las historias borradas, implica su reconocimiento. Los procesos genocidas están vigentes, no están cerrados, no están olvidados y no se condensan solamente en hechos aislados; es necesario entenderlos para sanar los cuerpos, las colectividades, los territorios y la vida. Considero que estas muchas voces acalladas en aquellos cinco dĂas de octubre de 1944 en un pueblo del altiplano central de Guatemala, nos invitan a reflexionar sobre cĂłmo ese continuum del genocidio, como dice Diana Lenton,[1] se ha ido extendiendo en tĂ©rminos simbĂłlicos y polĂticos en la medida en que se reproduce esta lĂłgica binaria de los sistemas de pensamiento totalitarios y extractivos.
Quiero decir, que nuestras luchas como pueblos indĂgenas, son histĂłricas y no coyunturales. Nuestra existencia, como pueblos indĂgenas, se hila con el tiempo largo, como dice Aura Cumes, pues son luchas que buscan garantizar los medios para reproducir nuestra vida. Es decir, que la tierra que nos sostiene, la vida comunal, el mundo indĂgena que conocemos y que constantemente estamos construyendo, la permanencia de los «ojer taq winaq’, ojer taq chixtäq», desde distintas generaciones de nuestros linajes conocidos y extendidos, que nos conectan a una historia de nuestras comunidades, que si bien están trastocadas por el sistema capitalista, tambiĂ©n existen como tramas comunales que escapan a los relatos de la naciĂłn y del mundo moderno. Esto es asĂ, pues, se tejen desde la heterogeneidad, desde la colectividad y desde matices locales en los pueblos indĂgenas en AmĂ©rica y, en nuestro caso, en MesoamĂ©rica.
Las masacres de PatzicĂa de 1944, son entendidas en el relato de la naciĂłn como un episodio en donde los indĂgenas en su posiciĂłn de «gente menor», fueron guiados y manipulados por las autoridades y que, ante el temor a una guerra de castas, se les castigĂł con la muerte. De esa forma, se perpetĂşa la continuaciĂłn de polĂticas genocidas que se justifican bajo la categorĂa que el Estado colonial-capitalista asignĂł a los pueblos indĂgenas en Guatemala. Me refiero a la condiciĂłn de mozos y sirvientes. Solo podemos existir si somos mozos y sirvientes, como seres despojados que solamente encuentran guĂas en la modernidad. Y asĂ, la muerte y el trauma colectivo quedan bajo el olvido de hechos aislados. Pero más allá de esta versiĂłn paternalista de los kaqchikeles guiados por las autoridades, es necesario recordar que las acciones hacia los kaqchikeles de PatzicĂa y los mayas en Guatemala responden siempre al reclamo histĂłrico por la defensa de la vida y el territorio.
Finalmente, esta nociĂłn de «Aj Pasya’», si bien define a la comunidad de PatzicĂa para esa Ă©poca, despuĂ©s de las masacres se convirtiĂł en una manera de nombrar a gente rebelde o enojada. SegĂşn los relatos de los ladinos de la regiĂłn y de muchas de las comunidades, habĂa temor a una sublevaciĂłn y que el Estado no pudiera someter a los indĂgenas si estos tomaran el control de sus territorios. Es por ello que fueron activados los mecanismos del Estado, tales como la ocupaciĂłn del pueblo por parte del ejĂ©rcito y de civiles de muchos otros pueblos. Se llegĂł a ocupar el territorio de PatzicĂa en cuestiĂłn de 24 horas, para controlar esta sublevaciĂłn. Todo esto nos remite a la historia colonial en donde matar indios es tan fácil, en un paĂs como el nuestro.
Quiero concluir diciendo que entiendo el levantamiento de PatzicĂa como un hecho no aislado, sino conectado a los levantamientos ocurridos durante los primeros años de la colonia, cuando muchos pueblos huyeron hacia las montañas, fuera del alcance de la corona y de la imposiciĂłn del tributo. El levantamiento de PatzicĂa tambiĂ©n está hilado con aquellas series de levantamientos o sublevaciones como la ocurrida en Quetzaltenango, en «Chuwimeq’ena’» (Totonicapán) o, en la regiĂłn Q’eqchi’ durante la primera parte del siglo XIX, como un reclamo histĂłrico ante los sistemas de control y sometimiento estructurados desde el Estado y el poder local. Y tambiĂ©n está hilado, con todo lo acontecido en la segunda parte del siglo XX durante los años del conflicto armado interno (1960-1996), en donde la ocupaciĂłn del ejĂ©rcito en las comunidades tuvo una fuerte presencia en acciones que se unen claramente a las lĂneas del genocidio en Guatemala. Esta represiĂłn y estos sistemas de dominaciĂłn se han dirigido hacia los cuerpos, la vida, las comunidades, el territorio, es decir, hacia los medios en que se reproduce la vida comunal de los pueblos indĂgenas. Como ha planteado Edgar Esquit en esta mesa redonda, el genocidio ha tomado un papel importante en los procesos de dominaciĂłn.
AsĂ pues, vamos a continuar conversando.
[1] Lenton, D. «Apuntes en torno a la aplicabilidad del concepto de genocidio en la historia de las relaciones entre el estado argentino y los pueblos originarios». En: Prácticas genocidas y violencia estatal en perspectivas transdiciplinar. Argentina: IIDyPCa-CONICET, 2014, pp. 32-51.
Nota: Este artĂculo fue publicado Ăntegramente en el libro Pueblos Originarios frente al racismo. 500 años de lucha anticolonial en defensa de nuestros territorios» (2024).